EL TIEMPO DE LA PIEDRA
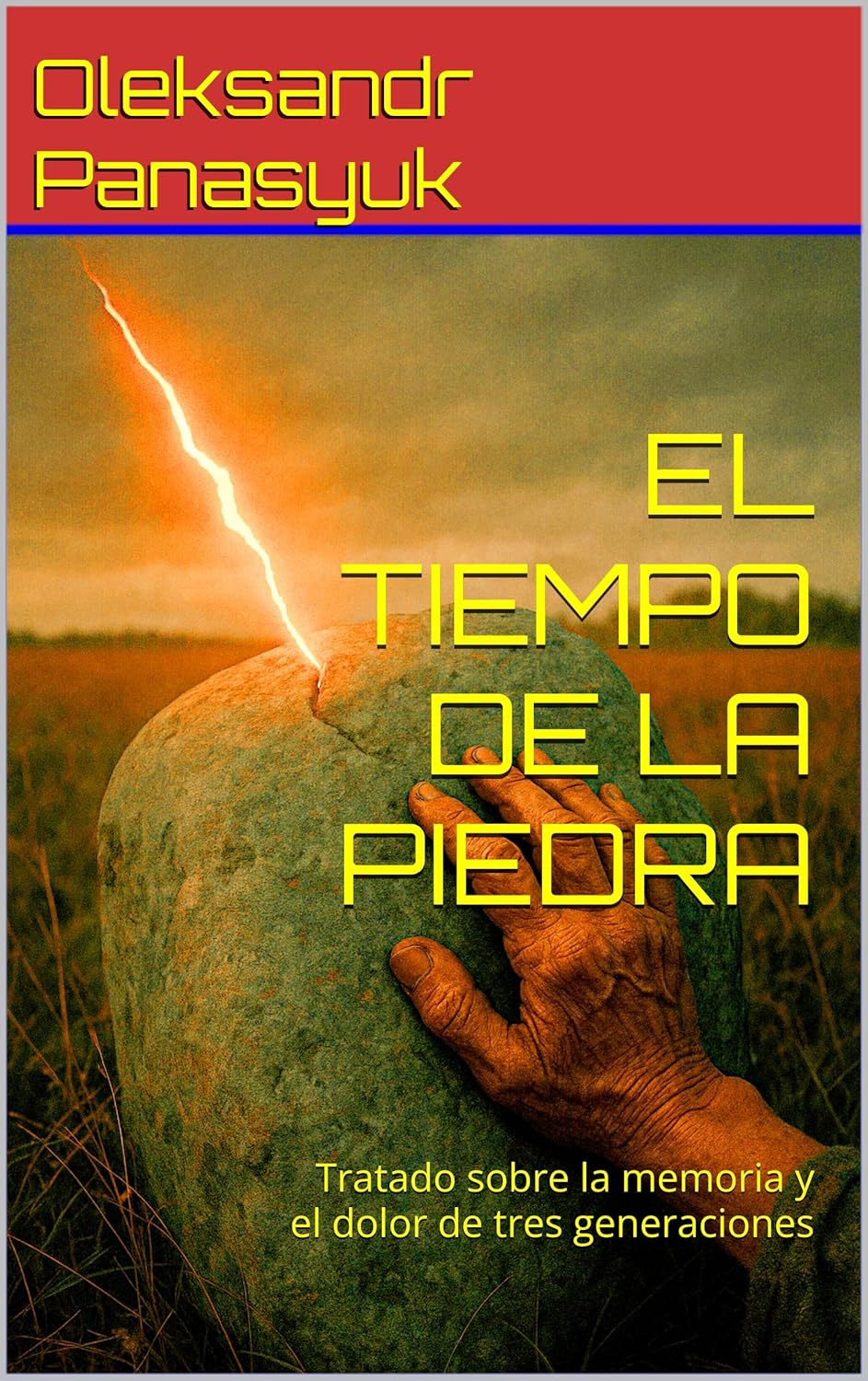
EL TIEMPO DE LA PIEDRA
Tratado sobre la memoria y el dolor de tres generaciones
Autor: Oleksandr Panasyuk Panasyuk
Género: Prosa filosófico-psicológica
Palabras del autor
Durante mucho tiempo no entendía por qué en las familias la gente se abraza tan pocas veces.
Por qué las palabras se atascan en la garganta y los sentimientos se esconden bajo los quehaceres, como brasas bajo la ceniza.
Por qué estamos vivos y, sin embargo, callamos, como si tuviéramos miedo de calentar el mundo con nuestro propio calor.
Cuando crecí, comprendí: no era frialdad, era herencia.
Mi madre recordaba un cielo desde el que los aviones enemigos disparaban contra columnas de refugiados.
Yo recuerdo el hierro frío, que nunca se queja.
Y mis hijos recuerdan las pantallas donde todo es hermoso, pero nada se puede tocar.
Entre nosotros no hay un abismo, sino un eco.
Un eco que se extiende a través de las décadas, cambia de sonido, pero no de sentido.
En él vive la memoria del dolor, del trabajo, del orgullo y del amor que no alcanzó a expresarse.
Cada uno de nosotros lleva ese eco dentro, incluso si pretende no oírlo.
Este libro no es una acusación ni una confesión.
Es un intento de comprender cómo el dolor se convierte en lenguaje
y cómo el amor sobrevive sin palabras.
De por qué nuestras madres no sabían ser tiernas,
por qué nuestros padres no sabían hablar,
y por qué nosotros no sabemos sentir.
El mundo ha cambiado, pero el ser humano sigue siendo el mismo.
Quien antes caía con el rostro en la tierra, ahora cae en el silencio.
Y quizá sea en ese silencio donde al fin tengamos la oportunidad de escucharnos de verdad.
Y si al menos una persona, al terminar de leer, recuerda a su madre,
llama a su padre
o simplemente pone una mano sobre un hombro —
significará que el tiempo de la piedra no se resquebrajó en vano.
Prólogo. El eco
Cuando disparan contra una columna de refugiados, la tierra no grita — se traga el grito.
Una niña pequeña cae en el barro, se cubre los oídos con las manos y siente cómo el campo tiembla bajo su cuerpo.
La guerra aún no sabe su nombre, pero ya ha marcado su destino.
Desde entonces no teme a la muerte, sino a los sonidos demasiado parecidos al rugido de un avión.
Y no sabe abrazar: las manos acostumbradas a lo pesado no conocen la suavidad.
Pasan las décadas.
Su hijo repara tractores, bebe té en un vaso de cristal facetado, maldice al mundo, pero guarda silencio cuando le duele.
Se parece al hierro: se dobla, pero no se rompe.
A veces piensa que es mejor no entender que entender y no saber qué hacer con ello.
Y sus hijos viven en un tiempo donde ya nadie cae al suelo.
Aquí sólo caen los likes.
Hablan de sentimientos, pero no los sienten.
Diagnostican a sus padres y comparten citas sobre los “límites personales”.
Creen que el dolor es debilidad y la compasión, un error de un código antiguo.
Pero bajo la piel del tiempo aún vive el eco:
en cada uno de ellos resuena el mismo grito infantil bajo el avión.
Sólo que no saben que ese grito — es el suyo, el común.
Capítulo I. El tiempo de la piedra
Ella no recordaba rostros — recordaba sonidos.
El rugido del motor sobre su cabeza, un silbido agudo, luego un golpe sordo — y la tierra, como si estuviera viva, se arqueaba, se estremecía, temblaba con todo su cuerpo.
La niña, descalza, con un vestido roto, caía en el barro, se cubría la cabeza con las manos, y el cielo se desgarraba en pedazos, como una vieja sábana, entre los gritos de las mujeres, los relinchos de los caballos y aquel sonido que la perseguiría en sueños toda su vida.
Aún no conocía las palabras miedo, muerte, vida — todo eso eran solo sonidos, olores, sacudidas en el pecho.
Su infancia comenzó con la gente corriendo y el avión alcanzándolos.
Y cuando todo se callaba, sólo quedaba el zumbido en los oídos y el sabor de la tierra en los labios.
Ese sabor lo sentiría siempre — en el pan, en el polvo, en las lágrimas, en la misma esencia de la vida.
El pueblo seguiría viviendo, como si nada hubiera pasado.
Ararían, sembrarían, enterrarían, parirían, volverían a arar.
A los hijos los llamarían por los nombres de los hermanos muertos, y a los perros — por los nombres de aldeas que ya no existían.
Y la niña callaría.
No por miedo, sino por costumbre.
Las palabras dichas en voz alta entonces podían transformarse fácilmente en un grito.
Cuando la guerra se fuera, no se llevaría el miedo, sólo cambiaría su forma.
Ahora daría miedo que no alcanzara el pan.
Que la vaca enfermara.
Que el marido no regresara.
Que el hijo subiera al tejado y cayera.
El miedo se haría parte del amor, como la sal en la masa — sin ella el sabor no es el mismo, y si se pone de más, amarga.
Crecería robusta, de hombros anchos, con manos que sabían arar, bendecir y lavar a los muertos.
El destino de esas mujeres era corto en palabras y largo en hechos.
Su marido regresaría, no como héroe, sino como un hombre al que perseguían ojos ajenos en los sueños.
Vivirían pared con pared — dos habitaciones separadas por una pared tan delgada que se oía la respiración de la ex esposa y su hijo.
En una mitad de la casa — el pasado; en la otra — el intento de empezar de nuevo.
Entre ambas — una tabla fina, por cuyas rendijas se colaban la rabia, el olor del borsch y los suspiros nocturnos de otros.
Ella no lloraría.
Llorar era como abrir la puerta al frío.
Mejor envolverse en un silencio tibio y hacer lo que hay que hacer.
Por la mañana — al koljós; por la tarde — lavar, cenar, los hijos, conversaciones entre dientes.
El marido sería brusco, la vecina — envidiosa, la vida — larga, como un otoño sin sol.
Pero en cada uno de sus movimientos habría una fuerza silenciosa — como si la misma tierra viviera y soportara dentro de ella.
No sabía que eso se llamaba empatía.
Simplemente sentía el dolor ajeno y no podía pasar de largo.
Podía dar el último huevo a una vecina que luego la criticaría por los platos sucios.
Podía alimentar a un perro flaco porque “mira como una persona”.
Podía soportar hasta que le dolieran los huesos, hasta que el mundo a su alrededor se volviera lento y reseco,
y aun así creer que la bondad no está en las palabras, sino en cómo levantas en silencio lo que ha caído.
No la fotografiaban, no la elogiaban, no la ponían de ejemplo.
Esas mujeres eran como cimientos: solo se las ve cuando la casa empieza a agrietarse.
Y sólo más tarde, con los años, el hijo entendería que su silencio no era frialdad,
sino el lenguaje de una generación que sobrevivió sin derecho a la ternura.
Creció sin que nadie lo notara. Simplemente un día dejó de ser niña — se puso un pañuelo y tomó un cubo.
En la vida todo era sencillo: o hacías, o no vivías.
Caminaba descalza por el barro primaveral, con las uñas moradas y un cansancio que ya era adulto.
Por la noche, cuando el viento sacudía los viejos tejados, se sentaba junto al horno y se lavaba las manos — marrones de tierra, agrietadas, como si la misma arcilla se hubiera cansado en ellas.
Se casó joven, casi por necesidad.
Con un hombre de mirada sombría y manos que olían a hierro.
Hablaba poco.
El silencio entre ellos no era vacío, sino denso, como el vapor de una tetera hirviendo.
Se entendían sin palabras, porque cada palabra podía abrir una herida,
y el dolor era un lujo para quienes aún tenían tiempo de llorar.
Dividían la casa por la mitad.
En una parte — la ex esposa con su hijo.
En la otra — ellos, tres hijos, los viejos padres y el cansancio eterno.
A través de la delgada pared se oía reír a un niño ajeno.
A veces el marido se sentaba, escuchaba esa risa y miraba largo rato por la ventana.
Ella fingía no notarlo.
Luego salía al patio, lavaba un cuenco, se secaba las manos en el delantal y susurraba:
— Dios te juzgará, Iván. Nosotros tenemos que vivir.
No sabía sentir celos — no tenía fuerzas para eso.
Entonces era el tiempo quien sentía celos: le robaba la juventud y convertía su rostro en ceniza.
Sus hijos crecían como la hierba en los lindes — sin calor, pero tercos.
Les enseñaba a no quejarse, a no pedir, a no presumir.
— Hay que tener compasión por la gente — decía —, incluso por los malos. También tienen hambre.
Pero para sí misma no dejó ni una gota de esa compasión.
El trabajo en el koljós era como la vida en una rueda.
En verano el calor, en otoño el barro, en invierno la nieve en las botas, en primavera la desesperanza de que nada cambiaría.
A veces miraba al cielo y pensaba que Dios, si existía, estaba tan cansado como ella.
Luego seguía — tirando del arado, cargando haces, alimentando a todos menos a sí misma.
Su corazón latía parejo, como un metrónomo: día — noche, trabajo — sueño, grito — silencio.
A veces, muy de vez en cuando, se concedía un lujo: sentarse junto a la ventana.
Mirar cómo la tarde se deslizaba por los campos, cómo las vacas regresaban despacio del pasto,
cómo los viejos caminaban con bastones, llevando tras de sí sus sombras.
En esos momentos sentía que el tiempo se detenía,
y que ella también era parte de ese paisaje — no una mujer, sino una piedra, tibia por la vida vivida.
Dentro de ella todo hacía tiempo que se había quemado — y en esas cenizas quedaba solo una sensación:
terrible, pero justa — el deber de seguir viviendo.
Vivir — incluso cuando no se quiere.
Vivir — incluso cuando nadie da las gracias.
Vivir — porque los hijos deben ver que una persona puede resistir.
Y así, en silencio, sin palabras ni confesiones,
les transmitía su fe — no la de la iglesia, sino la de la tierra.
Fe en que la bondad no es un sentimiento, sino un acto.
Y que el amor no son palabras,
sino el modo en que te mantienes firme hasta el final,
mientras afuera hay viento, barro y hambre,
y tú tienes en brazos tres niños y en el pecho un miedo eterno
que escondes bajo un susurro:
— No pasa nada, saldremos adelante…
Capítulo II. El tiempo del hierro
Nació en una casa donde todo crujía.
El suelo, las puertas, la propia vida.
De noche, cuando su madre pensaba que los niños dormían, se oía el goteo del agua en un cubo oxidado bajo el alero, un suspiro tras la pared, el rasguño del viento sobre el techo.
Desde niño se acostumbró a que no existían ni el silencio ni la calma — solo un movimiento constante, pesado e inevitable, como el rodar de unas ruedas cuesta abajo.
Su infancia olía a humo, estiércol de vaca y grasa de máquina — todo mezclado.
Vivían con modestia, pero no en la miseria, porque su madre sabía tirar de la vida por los cabellos para sacarla de cualquier agujero.
A menudo la veía cosiendo ropa ajena en las noches, contando granos de harina para que alcanzara hasta el salario.
Nunca se quejaba.
Ni una sola vez.
Incluso cuando las manos se le hinchaban del frío, las frotaba en silencio y susurraba:
— Aguanta, hijo, todo estará bien.
Y él sabía que ese “bien” no hablaba de felicidad, sino de sobrevivir hasta la mañana.
La escuela estaba a seis kilómetros; el camino, puro barro y charcos hasta las rodillas.
En invierno — ventisqueros; en verano — polvo.
Iba con una cartera de cuero falso, con hebillas oxidadas, y se sentía orgulloso de no temer la oscuridad.
Estudiar se le daba bien, pero pronto comprendió: los de sobresaliente se marchan, y los demás se quedan reparando tractores.
Y ese “quedarse” se le clavó en el alma para siempre.
Cuando empezaron las construcciones del Komsomol, quería ir — soñaba con ver la ciudad, las carreteras grandes, los rostros desconocidos.
Pero su madre le dijo:
— Si te vas, ¿con quién me quedo yo?
Y se quedó.
Así perdió por primera vez ante su propia conciencia. Y desde entonces, muchas veces más.
El taller olía a hierro caliente y a sudor.
Le gustaba el sonido de la llave inglesa — un sonido honesto, como la verdad.
Cuando el hierro obedece, el hombre siente poder.
No sabía mandar sobre las personas, pero las máquinas lo escuchaban sin palabra.
No le avergonzaba la suciedad bajo las uñas, ni los callos — eran su insignia de dignidad masculina: silenciosa, sencilla, sin adornos.
Creció, envejeció, sin darse cuenta.
Un día igual al otro, una semana igual a la siguiente.
Solo más tarde, al ver en el espejo los ojos de su padre, comprendió cómo el tiempo lo había sustituido — despacio, sin pedir permiso.
Algo se le apretó dentro.
Quiso llamar a su madre, pero ya no estaba.
En el cementerio se erguía su cruz — humilde, con una placa oscurecida.
Se quedó allí largo rato, fumando en silencio, pensando que ella se había ido sin saber que él sabía sentir tristeza.
Con su esposa todo fue como en todas partes — ni peor, ni un cuento.
Era una mujer de carácter, trabajadora, pero con los años también se endureció.
Los hijos pedían cuidado, la vida dinero, la salud descanso.
Y el descanso no llegaba.
Intentaba arreglarlo todo: el grifo, el techo, la relación.
Solo esto último no tenía arreglo.
Las palabras entre ellos se oxidaban, como un alambre bajo la lluvia.
Primero chirriaban, luego se rompían.
Se acostumbró al silencio, porque el silencio no ofende.
Y después — porque callar era más fácil que decir palabras que de todos modos no entenderían.
Los hijos crecieron rápidos, inteligentes, ajenos.
Se sentía orgulloso de ellos, pero no sabía cómo demostrarlo.
Cuando traían buenas notas — solo asentía.
Cuando pedían ropa moderna — gruñía, pero la conseguía.
Cuando crecieron — se perdió.
Quiso hablar como hombre con hombres,
pero ellos ya vivían en otro mundo — con gadgets, psicólogos y frases como “tenemos trauma infantil”.
Le parecía una tontería, pero no discutía.
Solo a veces, de noche, en la casa vacía, pensaba:
“Quizá sí… quizá no los supe acariciar. Quizá me volví demasiado de hierro”.
Pero ¿qué podía darles, salvo unas manos que siempre olían a grasa y tenían callos?
Él mismo no sabía cómo era una caricia.
No le enseñaron a abrazar, le enseñaron a sostener.
La vejez se le acercó en silencio — no con canas, sino con soledad.
Primero se fueron los hijos, luego su mujer dejó de mirarlo a los ojos.
Quedaron el taller, el perro y una vieja radio con la voz ronca del locutor.
Salía al patio, se sentaba en un taburete, fumaba y escuchaba el canto de los grillos.
En los sueños venía su madre — la misma que una vez le sostuvo la mano y le dijo:
— Vive, hijo, y no llores.
Y no lloraba.
Ni siquiera cuando comprendió que el hierro no se oxida por el agua, sino por el olvido.
Ahora sus hijos enseñan a otros cómo “vivir conscientemente”.
Hablan en las redes de “padres tóxicos”,
escriben que “hay que aprender a soltar el pasado”.
Él no se enfada.
Solo mira la pantalla, donde sonríen sus nietos,
y dice en voz baja a la nada:
— Soltad, hijos, soltad… pero no olvidéis sobre qué hombros estáis parados.
Luego apaga el cigarrillo, cierra la puerta del taller y se va a dormir.
Sus sueños ahora son tranquilos — sin máquinas, sin ruido, solo tierra, su madre y olor a pan.
Y cada vez que despierta, piensa que si pudiera vivir de nuevo,
lo haría igual.
Aunque duro, aunque solo,
pero con honestidad.
Capítulo III. El tiempo de los espejos
Nacieron no bajo bombardeos, sino bajo el televisor.
No los bautizaron en agua, sino en sonidos de anuncios.
El mundo a su alrededor era saciado, brillante, despreocupado —
y precisamente por eso dentro de ellos crecía una inquietud callada,
como si en algún lugar estuviera escondido algo esencial que nunca les mostraron.
Desde la infancia les decían: “Eres especial. Lo importante es creer en ti mismo.”
No necesitaban arar para comer. No necesitaban resistir para vivir.
Lo tenían todo — comida, ropa, atención, pantallas.
Y cuanto más tenían, más vacío sentían por dentro.
Como si junto con el confort hubiera entrado en la casa un frío invisible, pero constante.
No sabían para qué servía trabajar con las manos.
Sus manos estaban limpias, pero aburridas.
Hacían todo con facilidad — estudiaban, se divertían, discutían sobre el sentido de la vida,
escribían publicaciones sobre la felicidad, pero no la sentían.
Cuando les dolía, no acudían a la gente — iban a internet,
donde se podía quejarse y recibir un like en lugar de un abrazo.
No recordaban el olor de la grasa de máquina,
no sabían cómo suena una llave en la palma,
ni cómo huele el pan horneado sin levadura.
Por eso la vida les parecía algo que debía ser bonito,
no verdadero.
Todo lo que salía del marco de la comodidad se llamaba “tóxico”.
Todos los que no halagaban su fragilidad eran “invasores de límites”.
Crecieron en palabras, no en hechos.
Por eso cada palabra se volvió demasiado fuerte.
“Te amo” sonaba como una declaración, no como una acción.
“Te perdono” — como una representación teatral.
Se acostumbraron a no vivir, sino a explicar cómo hay que vivir.
Como si conocieran el manual de la vida, pero no la vida misma.
Miraban a sus padres —
a esos callados de manos encallecidas — y no entendían:
¿para qué aguantar, para qué seguir, para qué trabajar hasta la noche?
Les parecía una tontería, una esclavitud, un trauma psicológico.
Y por eso huían — del trabajo, del deber, de la memoria.
Huían hacia donde se podía ser ligero, bello, seguro.
Pero en el silencio, cuando la pantalla se apagaba y la voz del coach se desvanecía,
algo temblaba en ellos.
Como un eco débil de un viejo sonido — aquel mismo
de cuando la niña bajo el avión caía con la cara en la tierra.
Un eco transmitido a través de los años, de la sangre, del silencio.
No sabían qué era ese dolor.
No podían explicar de dónde venía el nudo en la garganta cuando todo parecía estar bien.
Pensaban que era estrés, cansancio, falta de amor.
Pero era simplemente la memoria del linaje, de la que se habían apartado.
Aprendieron a hablar bien del amor,
pero olvidaron amar hasta que duela.
Creían que la empatía era un like y la frase “aguanta”.
Confundían la bondad con la comodidad,
y la compasión con la manipulación.
Y aun así, en lo profundo, bajo capas de coaching,
bajo el brillo de su seguridad,
vivía un cansancio de lo verdadero.
Del olor de la tierra después de la lluvia.
Del silencio del padre donde se escondía la ternura.
De la mirada de la madre — severa pero cálida,
como el sol a través del polvo.
No sabían reconocerlo — les daba vergüenza,
porque les habían enseñado a ser “fuertes y conscientes”.
Pero a veces, muy tarde en la noche, sentados ante una pantalla negra,
se sorprendían pensando:
“Hablamos de todo, pero no sabemos estar vivos.
Somos más inteligentes, pero más pobres de alma.”
Y en este tiempo de espejos
el ser humano se ve — no como persona, sino como reflejo.
Cada uno busca la luz, pero teme el fuego.
Cada uno desea amor, pero coloca un filtro entre los corazones.
Y en algún lugar detrás de todos esos reflejos,
detrás de las palabras, las teorías y el miedo a sentir,
aún parpadea la chispa del fuego antiguo —
aquel que ardía en las manos de la mujer que amasaba el pan bajo los bombardeos,
y en los ojos del hombre que callaba, pero no traicionaba.
Ellos son su continuación, aunque no quieran parecerse.
Y mientras al menos una vez a uno de ellos le tiemble el alma ante el dolor ajeno,
mientras al menos uno se detenga y abrace,
en lugar de explicar —
significará que el tiempo de los espejos aún no ha vencido del todo.
Epílogo. El silencio
Primero — el silencio.
El que es más antiguo que todas las palabras.
No muerto, no frío — profundo, como la tierra después de la lluvia.
Respira.
Y en ese aliento está todo lo que quedó de tres generaciones.
En alguna oscuridad se sienta una anciana.
Hace mucho que murió, pero su alma no ha dejado el mundo — vaga por las noches, mira por las ventanas donde aún arde una lámpara.
Ve a su hijo — canoso, cansado,
al mismo niño que una vez escuchó el rugido de los aviones.
Él se sienta solo, calienta las manos sobre una taza de té frío
y no sabe que su madre está cerca.
Si se volviera, sentiría el olor a pan y a tierra.
Pero no se vuelve.
Se ha acostumbrado a vivir con los que ya no están.
Ella sonríe.
Como diciendo: “No pasa nada, hijo, ahora también descansaré yo.”
Y en otra casa, iluminada por la luz suave del monitor,
se sientan sus nietos.
En los auriculares — música, en el teléfono — la vida.
Se dicen unos a otros que el mundo es complicado,
que sus padres no los entendieron, que no los amaron lo suficiente.
Pero por dentro, bajo todas esas palabras, zumba algo antiguo,
como un murmullo bajo de la tierra antes de la tormenta.
Es la memoria de la sangre.
Es la llamada de los que sobrevivieron para que ellos pudieran quejarse.
Y uno de ellos, de pronto, cierra el portátil,
sale al balcón, mira al cielo y susurra:
— Mamá… quizá el abuelo solo no sabía hablar.
Y en ese instante, en el aire, se mueve un viento tibio,
como si alguien viejo y bueno exhalara con alivio.
El mundo ahora es otro.
Nadie ara, nadie calla, nadie cae bajo los bombardeos.
Y, sin embargo, en cada persona vive aún aquel primer grito —
desde debajo del avión, desde la infancia, desde el mismo centro del dolor.
Ya no asusta,
solo recuerda: todo lo que somos es la memoria de quienes no bajaron los brazos.
Y si al menos uno de ellos — de esos nuevos, modernos, seguros —
se detiene,
mira al viejo padre
y en lugar de juzgarlo, simplemente pone la mano sobre su hombro,
no como gesto, sino desde el corazón —
entonces el círculo se habrá cerrado.
El tiempo de la piedra, el tiempo del hierro, el tiempo de los espejos —
todo es el mismo tiempo,
solo con distinta temperatura del dolor.
Y quizá la salvación no esté en comprendernos unos a otros,
sino en no borrar las huellas.
Que en cada uno quede un poco de tierra, un poco de hierro y un poco de reflejo —
para que el ser humano no olvide
que la vida no es una conferencia de coaching,
sino un camino que alguien ya recorrió antes,
dejándote una senda.
© Oleksandr Panasiuk, 2025
Todos los derechos reservados.
Cualquier reproducción o uso del material sin el consentimiento del autor está prohibido.
Contenido
Capítulo I. El tiempo de la piedra.5
Capítulo II. El tiempo del hierro.12
Capítulo III. El tiempo de los espejos.18

